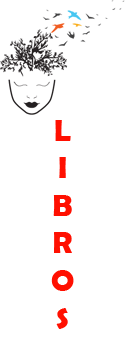
Novela por entregas
Cae la tarde… Afuera las llanuras parecen correr como galgos que persiguen su presa. Los pájaros se agrupan y se elevan, son remolinos de ángeles breves que el crepúsculo se encarga de transfigurar en fugaces brasas de su hoguera. Más allá se ven los árboles, siempre los árboles, los amorosos árboles que acogen a todas las aves en su corazón verde.
Anochece. Pronto habrá alumbramiento. El océano celeste desova la primera tortuga nácar; luego son tantas y tan numerosas que no puedes contarlas con todos los ojos humanos que hay en la Tierra. En ese mar convexo ninguno invade el espacio del otro, no hay piratas. Cada argonauta se rige por el mapa de rutas; nadie naufraga, ni se va a pique su nave.
En cuestión de horas, las sombras se vuelven raíces y se entrelazan. Es la oscuridad que incuba, y es un ave siniestra la que rompe el cascarón y salpica de sangre la Luna. ¿Quién adoptó esa fauna de mal agüero, de corvo pico y fanales escrutadores de obsidiana? ¿Quién ha enviado esa caterva de cuervos que rasgan el velo enlutado del viento, que se posan como crespones en las ramas y en las puertas y, a la señal de un graznido, se lanzan sobre su presa y les extirpan los ojos a los vivos y a los muertos?
Acá, adentro, la noche se esconde en los rincones; no quiere ver pasar a Selene con su linterna plateada. Tiene un presentimiento. Dicen que si uno contempla a medianoche la luna llena durante un rato, esta deja caer sobre ti una plaga de presagios o te marca con un vaticinio del que no puedes zafarte.
Smith, a la luz de su lámpara de pilas, no cesa de admirar el tatuaje de su brazo izquierdo; puede apreciarse claramente que bajo su epidermis le injertaron un ángel empuñando en lo alto una espada flamígera. Luego, dirigiéndose a ese espíritu etéreo, hecho a base de sustancias colorantes, lo interroga:
—¿Estás listo para actuar, Exterminador?
Al darse cuenta de que su ángel no le responde entra en un delirium tremens: mueve hacia los lados varias veces la cabeza, hace una pausa, luego eleva su índice como si escribiera unas palabras en una pared imaginaria y grita: “¿No me ves, Baltasar? ¡Aquí estoy en tu banquete! ¡Soy Daniel, pero también soy Satanás!” Y termina su monólogo soltando una carcajada diabólica.
—¿Qué fue eso? —preguntó un pasajero sobresaltado.
—Nada —contestó otro—. Tú sigue durmiendo. Es el mongol. Entre sueños desvaría. Imagínate, dice que es el Profeta y también Lucifer.
Esa noche vinieron, no sé si por el radar de la sangre o dirigidos por su telepatía diluvial, parvadas de pájaros negros que se posaron en las azoteas anilladas del gigantesco gusano rodante.
¿Qué génesis abortó esas criaturas de hórrido aleteo inaudible? ¿Por qué en las tinieblas primigenias sólo son visibles sus ojos volcánicos? Vulcano los fraguó en incandescente lava para que derritan los pensamientos tenebrosos de los hombres. Desde tiempos primitivos son mensajeros del cielo.
Debido a su origen cósmico y a su sapiencia del más allá pueden atisbar el pasado, el presente y el futuro. Mediante su planeo en círculos señalizan los brotes de la maldad, y también el botín que no pudo llevarse la muerte. Han venido hasta aquí en plan de cacería… buscan a Smith.
El veterano de guerra despertó súbitamente de su pesadilla, abrió la cortina del postigo, se asomó y miró hacia arriba. Había leído en un libro de los Vedas que, en vez de tomar un té de los siete azahares, no hay nada tan efectivo como echarse una bocanada de aire fresco y un trago de cielo con todo y estrellas para atraer el más angelical de los sueños y roncar como un simio.
Estaba a punto de apurar esa pócima de la herbolaria de los Aranyaka cuando oyó un graznido y vio volar un pájaro negro, tan cerca, que casi le rozó la cabeza. Eso fue suficiente para que el semblante de Smith se desparramara de espanto, su rabo de mechas se erizó como la cola de un zorrillo, cerró de golpe la ventana y se desplomó en su poltrona; temblaba, sí, temblaba toda su masa musculosa.
¿Cómo explicarlo? Ese soldado de élite que tiempo atrás se enroló en la ofensiva militar británico-estadounidense en la guerra del Desierto, que pilotó helicópteros artillados contra las fuerzas de Saddam Hussein, que salió ileso en varias ocasiones de atentados suicidas, tiembla ahora y se horroriza ante las hélices inermes de un ave.
Esa agitación de su alma lo transportó a su época de adolescente. Recordó que durante un verano, mientras veía películas de Hitchcock, su madre le dijo: “Siempre debes obrar bien en la vida, de lo contrario diariamente andarás con la muerte en los talones; vuela lo más alto que puedas si no quieres que revoloteen sobre ti los pájaros… Grábate esto en la memoria: los criminales son caínes sin reposo, van de continente en continente sin parar”.
Tales palabras parecían haber dado en el clavo. Desde entonces y ahora en la mente de Smith se mezclan dos paradigmas antagónicos: la culpa y la inocencia. Se siente enjuiciado ante un espejo de dos lunas: para él matar al enemigo no es pecado, es parte de la guerra; aniquilar al opresor era el objetivo y es obedecer al comandante en jefe; en ese sentido no se considera manchado de sangre, pues está libre de culpa. La otra cara es la que le remuerde la conciencia: el haber matado accidentalmente a niños, mujeres y ancianos en el fragor de la batalla… Esa inocencia enlutada es la que lo persigue día y noche.