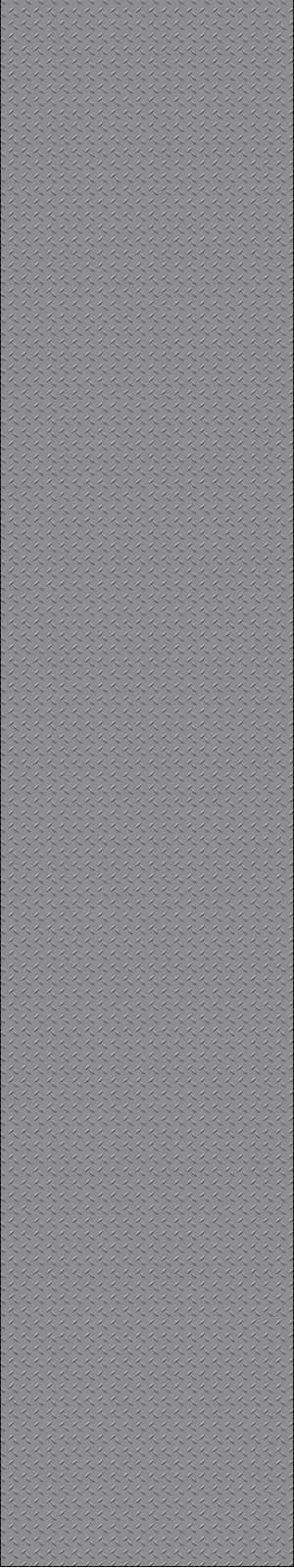
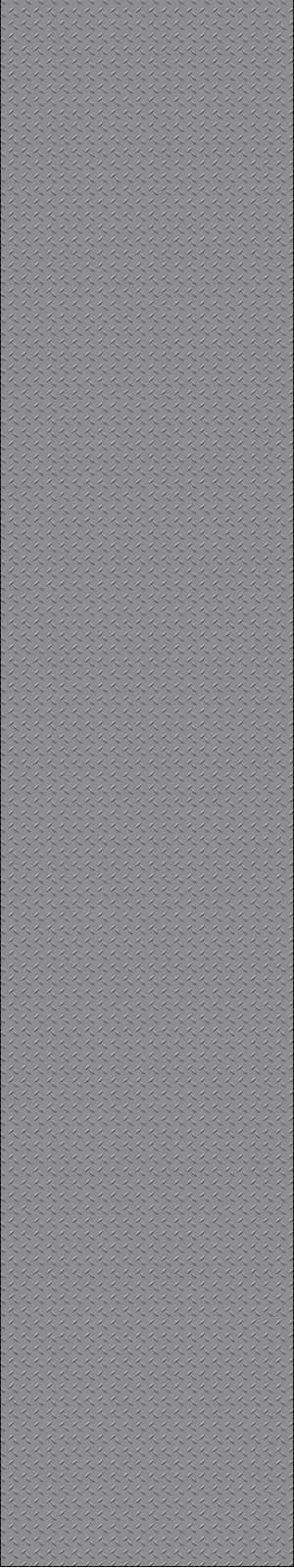
El adiós
Mauricio Ulises Rodríguez Dueñas
La noche, silenciosa, sin luna, me llena de miedo y me obliga a permanecer acurrucado en la cama. El susurro del viento estrella la rama de un árbol contra la ventana, débilmente pero lo suficiente para ponerme nervioso. Yo, en la cama, llorando.
Con las lágrimas asomando a mis ojos, esa noche volví a recordar a papá, muerto apenas unas semanas atrás. Hundido en la depresión, al borde del sueño escuché ruidos en la puerta de mi cuarto. “¿Quién?”, pregunté. Nadie contestó.
Los golpes seguían incansables, con desesperación; me sacaban de mis casillas. El insistente sonido martillaba mi cabeza. “Alguno de los perros”, pensé, pero de inmediato recordé que estaban amarrados en el patio, pues incluso ellos seguían inquietos desde que papá no estaba. En las noches se podía escuchar cómo lloraban, rascaban la tierra del patio y a veces aullaban, aunque esta noche habían estado muy callados.
Entonces no eran los perros; los golpes se habían vuelto muy insistentes. “Mi hermana”, deduje, quizá tuvo una pesadilla y quería dormir conmigo. Aunque ella me hubiera suplicado a gritos que abriera la puerta y lo único que escuchaba eran los insistentes golpes.
Me levanté tembloroso, caminé hacia la puerta y giré el pomo lentamente, con precaución; al abrir la puerta… nada, no había nadie. Miré en torno pero no había nada, ni perros ni hermanas, ni una mosca siquiera. Era la primera vez que me pasaba algo así, pero la tristeza me impedía pensar en ello.
Intenté dormir pero los golpes regresaron; abrí de nuevo la puerta y nada. Siempre me he considerado valiente, pero aquello empezaba a asustarme. Volví a la cama, pero esta vez dejé abierta la puerta para que ya no sonaran los golpes. Al momento me arrepentí, pues ahora alguien caminaba alrededor de la habitación, dando fuertes pisadas. “No debí haber abierto la puerta”, pensé aterrado; ahora un fantasma rondaba en mi habitación. Pretendí eliminar la imagen y el ruido de las pisadas enrollando la almohada en mi cabeza, tapando mis oídos, pero esa cosa no se callaba, lo pasos resonaban. Me moría al pensar que ese ser merodeaba por ahí, observándome.
Las pisadas eran tan vívidas, tan claras que no podía negar que eran reales por más que lo intentara. Los pasos, como los de una persona nerviosa, desesperada, recorrían de un lado a otro la habitación. Yo fingía dormir. “Así no llamaré su atención”, me engañaba, pero me empezaba a quebrar.
Entonces escuché cómo alguien se recargaba pesadamente en la mesa de noche, muy cerca de mi cara. No pude soportar más y grité: “¡Lárgate, lárgate de aquí, déjame solo! ¡Lárgate, desgraciado hijo de puta! ¡Fuera de mi casa!”
Gritaba a todo pulmón sin importar que me escucharan mi madre o mi hermana pequeña. Estaba tan asustado y enojado que había explotado toda la tensión de los últimos días.
Cuando me levanté de mi cama para proferir la siguiente tanda de gritos sentí que algo muy caliente envolvía mi pecho, mi espalda y mis hombros. Por un momento la sensación se volvió muy intensa, sentí que me ahogaba, y luego nada. Esperé unos momentos y después noté un claro movimiento de la puerta, que se cerró con suavidad.
Después entró mi madre a ver qué me pasaba. Para no preocuparla le dije que había tenido una pesadilla.
Al día siguiente en la mesa de noche encontré una pequeña nota que decía:
“Siento las molestias que te causé anoche. Yo sólo quería decirte cuánto te quiero por última vez y despedirme de ti, de tu madre y de tu hermana, pero veo que en mi estado actual eso no será posible. Me dio gusto abrazarte por última vez”.





