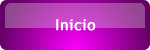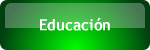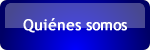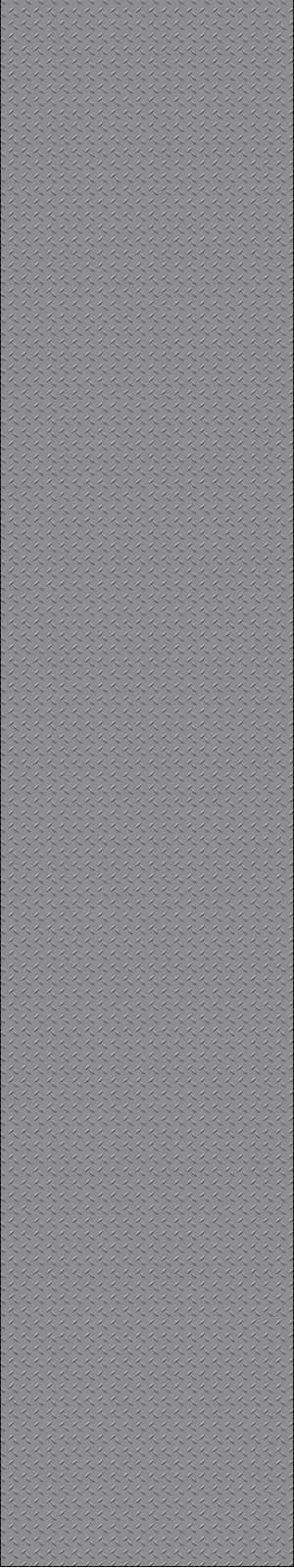
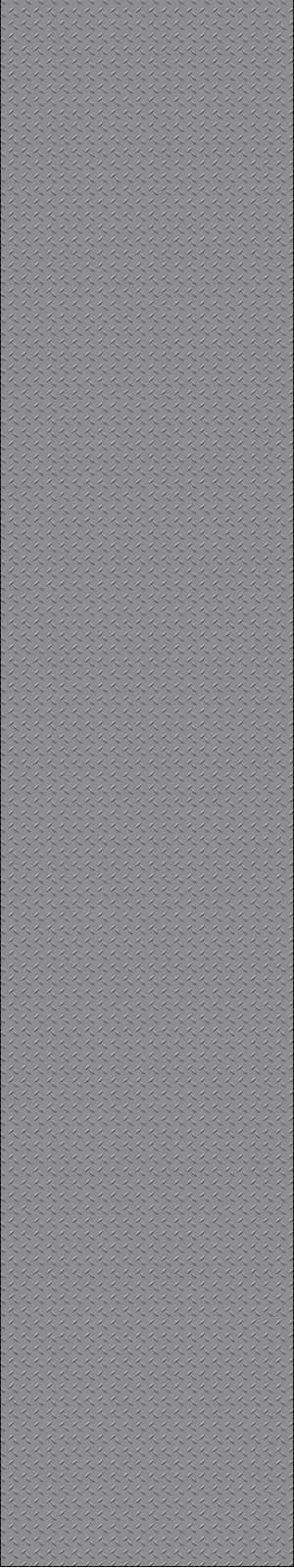
La muerte del libro
Se habla de la muerte de libro, en su formato tradicional. Se habla de nuevas formas de entender el ejercicio de la literatura. Se habla de la muerte del romanticismo que trae consigo abrir un libro a manos de la tecnología. Algunos opinan que es benéfico acercarnos al libro electrónico, porque llega a un mayor mercado, que con tan sólo dar un clic los libros aparecen. Hay que hacer uso de los nuevos aditamentos que la tecnología ofrece: computadoras, tabletas, celulares, todo realmente al alcance de nuestras manos, todo a favor de la inmediatez. Después de todo, los principios de la imprenta de Gutenberg eran facilitar el acceso al conocimiento mediante la impresión en volúmenes de un libro.
Hoy resulta nostálgica la frase que hace treinta o veinte años nos lanzaban como una invitación al futuro: “El mundo de mañana será el mundo de la computación”. Hace mucho tiempo que esta frase nos rebasó. Vimos cómo la computadora trajo consigo el internet, el internet trajo los chat, el correo electrónico, los messenger, los blogs, hasta llegar a las redes sociales y los twitter. Presenciamos cómo en estas últimas décadas nos instauramos en lo que algunos sociólogos afirman como la era de la aldea global. Con un solo clic podemos saber lo que realmente pasa en otros lados del mundo, qué sucedió hace unos instantes, lo que sucedió hace millones de años. La información y la comunicación se volvieron atemporales y sin geografía. No existe ningún tiempo ni espacio, a pesar de que nuestros pies no estén en China, o en India, o en el lugar más recóndito, nuestra presencia puede ser real. Cualquier país está al alcance de un clic o de una aplicación.
¿Cómo ha influido todo esto en la lectura y escritura?
A las generaciones que nacimos en las décadas de los setentas y los ochentas no nos tocará ver la muerte del libro. Para nosotros el libro significó la entrada a nuevos mundos, la entrada a una tradición literaria forjada desde hace siglos. Cada libro leído representaba un eslabón de esa cadena literaria. Por medio de los libros adquirimos cultura, conocimiento, identidad, formación. El libro representó la posibilidad de conocernos como personas instauradas en una sociedad, por el libro cuestionamos esa sociedad, por el libro reprobamos pero también nos incluimos y rescatamos la sociedad donde vivimos. Por el libro conocimos las tradiciones de nuestros pueblos, leímos con gran entusiasmo historias del Popol Vuh, la Visión de los vencidos de León-Portilla, leyendas del México virreinal, los poemas de Quevedo y Sor Juana, de Juan de Dios Peza, de José Juan Tablada, novelas como Los de abajo de Mariano Azuela, el mundo postrevolucionario de Agustín Yáñez o Juan Rulfo, los autores del Boom latinoamericano como Carlos Fuentes, Elena Garro. La literatura nos daba identidad y tradición, los libros se convertían así en un espacio íntimo con nuestra historia, con nuestros espacios y tiempos anteriores. Los libros nos confirmaban como seres universales, que accedían con el diálogo que iniciaron generaciones pasadas. Era sentirnos parte de un mundo, de un todo. Era saber que no éramos los únicos ni tampoco los primeros o últimos hombres en la tierra y actuábamos en consecuencia. Y buscábamos nuestro lugar en ese momento histórico.
Pero también a nuestra generación nos tocó la entrada a nuevas formas de entender la comunicación y búsqueda de nuestro lugar en ellas. La entrada de los blogs significó una ventana muy accesible a la publicación. En Guadalajara, Jalisco, los años ochenta significaron una masificación del ejercicio de la escritura y la producción literaria, y en los noventa la escritura y la producción de revistas y editoriales llegó a un clímax con la profesionalización del quehacer literario. Lo que se escribía contaba con el compromiso del propio escritor que se sabía parte de una tradición, y los editores buscaron una mayor profesionalización en su trabajo: se exigían para sí calidad en textos, en los diseños y formatos de revistas y editoriales. De esta generación en Guadalajara vimos resplandecer una camada importante de escritores y editores: Raúl Bañuelos, Avelino Sordo Vilchis, Felipe Ponce, Luis Armenta Malpica, Patricia Medina, Luis Vicente de Aguinaga, León Plascencia Ñol, Pedro Goche, Jorge Esquinca, Mauricio Figueras, Ernesto Lumbreras, Ricardo Castillo son sólo algunos nombres de esta enorme lista.
La entrada de la computadora y los programas de diseño implicó una mayor cobertura en la producción de revistas y libros. La computadora en la década de los noventa reemplazó las publicaciones hechas con mimeógrafos o a base de fotocopias. Las grandes máquinas para imprimir pronto se vieron renovadas con las publicaciones en offset, los que representó que tanto revistas como editoriales presentaran un trabajo de mayor calidad, las cuales casi siempre fueron hechas por jóvenes entusiastas. Sin embargo, en la siguiente década las páginas personales significaron una baja en la producción tanto de revistas como de editoriales.
El número de revistas era escasa, lo que se alcanzaba a editar era más por la inercia de la década anterior. De la primera década del siglo XXI en Guadalajara se editaron muy pocas revistas. Las que mayor trascendencia tuvieron fueron Parque Nandino, Tragaluz, Luvina (que precedía una década anterior) y las revistas hechas por jóvenes: Metrópolis y Reverso. De ser una ciudad con gran producción de revistas como fueron República Literaria, Bandera de Provincias, Eos, Pan, Summa, Et Caetera, hasta llegar a Trashumancia, Luvina, Juglares y Alarifes, en la primera década de este siglo Guadalajara había mermado considerablemente la producción de revistas. Lo mismo pasó con el mundo editorial: la década de los noventa vieron fortalecer proyectos editoriales que hoy en día gozan de una buena aceptación a nivel nacional. Arlequín, Mantis, Literalia son ejemplos de proyectos que se consolidaron en este paso; de la década pasada no hay proyectos editoriales consolidados, sino proyectos que están abriéndose pasos con sus respectivos obstáculos, a los cuales aún les falta tiempo de maduración. Viaje, Papalotzin, Memoria de la Voz, o Va de nuez aún tienen mucho camino por recorrer, quizá sea La Zonámbula ya que tenga una mejor proyección con respecto a las otras.
A esta generación de jóvenes escritores nos tocó otra realidad. En la década pasada nos vimos inmersos de lo que el internet ofrecía. Y si bien es cierto que la producción de revistas y editoriales mermó. También es cierto que la cantidad de jóvenes aprendices a escritores aumentó considerablemente. El internet significó para muchos la posibilidad de crear páginas personales en donde lo más importante no era mostrar un trabajo comprometido o de calidad, sino de tener un registro para figurar en el mapa literario de Jalisco. El internet significó la posibilidad real de insertarnos en un espacio geográfico mayor. Dejamos de ser localistas, descubrimos escritores de nuestra generación en otras partes del país, y conocer que la realidad jalisciense no distaba mucho de otros estados. Las publicaciones en revistas y libros de escritores jóvenes habían disminuido. Sin embargo aumentó el número de blogs, de revistas electrónicas, de proyectos editoriales jóvenes. El escritor joven se vio inmerso en un mundo más complejo y al mismo tiempo más competido (que no es lo mismo que competitivo). Dejó su Guadalajara para asistir a encuentros cada vez con mayor naturalidad, accedió a proyectos editoriales en otros estados, se insertó en un diálogo nacional. Y aparecieron en esta década un sinfín de libros electrónicos.
A esta generación nos tocó utilizar los medios electrónicos para buscar la inmediatez y encontramos lo fugaz. Hoy aparecen, cada vez más fácil y gracias a las redes sociales, nuevos nombres de escritores jóvenes pero de la misma manera pueden desaparecer, con tan sólo un clic. Sin embargo y a pesar de los nuevos adiamientos que exigen nuevas formatos de lectura, el libro no morirá pronto. El buen escritor y el buen lector exigen algo que va mas allá de la inmediatez, exige su lugar en el espacio, en el tiempo histórico, aspira a la trascendencia de las palabras, no a la inmediatez del acto. El buen lector busca en las obras aquello que le repercute, no la inmediatez, aquello que le trasciende, no inmediatez, aquello que lo hace universal. El libro no morirá porque representa la metáfora de la memoria histórica.