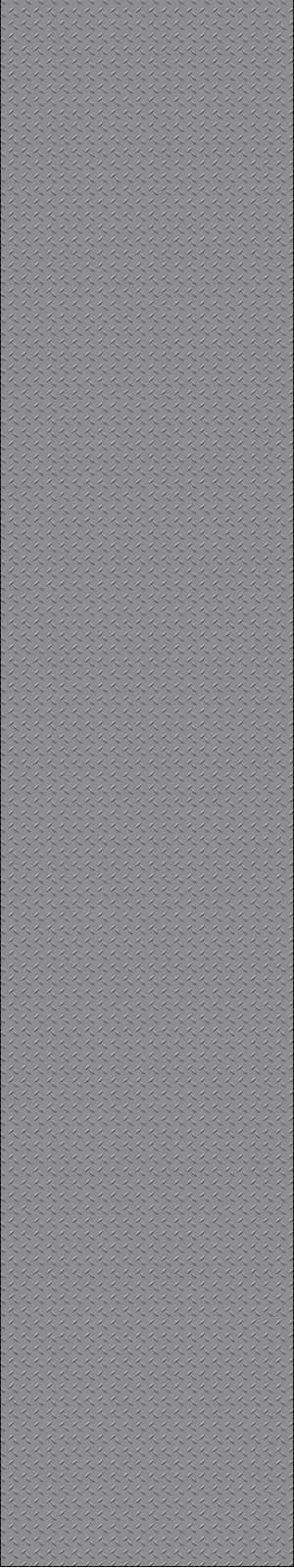
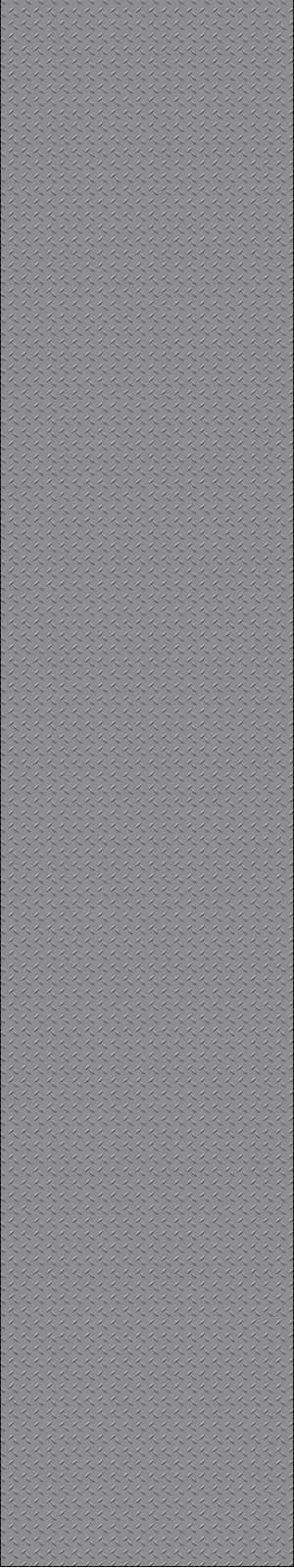
Las tierras rojas
Primero pasaron los tres, no se decían nada, se notaban preocupados, llevaban la mirada fija en el suelo, en el camino por donde iban. El sol radiante pegaba en su sombrero y se volvía sombra en su rostro. No se dijeron nada pero el silencio lo decía todo, no ocupaban hablar. Sólo hablaron las miradas. Jesús Rosas atravesó el pueblo, subió por la calle derecha y a cada paso que daba levantaba un polvo gris. Iba seguido por su sombra, una sombra elástica y frágil. Su casa estaba a la orilla del pueblo pa’l rumbo de donde se mete el sol, en medio de una tierra tepetatosa. P’allá iba. Gregorio Hernández vivía a un lado del templo, por eso dio vuelta en la punta del bordo y luego le dio p’a arriba y se metió a su casa. Carlos Lizares se desapartó al entrar al pueblo porque ahí vivía.
Después bajaron como treinta de a caballo, nadie los conocía porque no eran de por aquí. Eran gente armada, pero no eran ni de Atemajac, ni de Tapalpa, ni de Chiquilistlán, esos venían de más lejos, como que eran de la otra sierra o a la mejor eran barranqueños. Seguramente los contrató el patrón p’a que le hicieran el trabajito.
Los tres representaban a los campesinos que habían solicitado el reparto de las tierras de la hacienda de la Ferrería de Tula. Entraron al pueblo los treinta y preguntaron por Jesús. Las pisadas de los caballos se oían sin ton ni son y su sudor despedía un olor a fruta venenosa. Entre bufidos cruzaron el pueblo, llegaron a la casa de Jesús, lo llamaron y vino. Se lo llevaron rumbo a la casa de Gregorio. También se llevaron a Gregorio. Iban los dos a pie en medio de los caballos rumbo a la casa de Carlos. Los vieron llegar. La mata de chayote estaba llena de guías, sus hojas cubrían espesas el cajete y las guías subían a la ramada como si fueran muchas manos desesperadas queriendo alcanzar el cielo. Los de a caballo preguntaron por Carlos y Carlos no estaba en su casa. Se apiaron, registraron la finca con todo y solar, luego las casas vecinas. No encontraron a Carlos. Después se llevaron a Jesús y a Gregorio p’a la otra orilla del pueblo, la que esta p’al rumbo de Juanacatlán. Cruzaron otra vez el pueblo, se sintió el olor penetrante del sudor de los caballos, sus pezuñas golpeaban contra las piedras como metralla anunciando la muerte. Una mujer salió de la casa de Carlos, iba como desesperada y nerviosa, desde el otro lado de la presa vio a Jesús y a Gregorio frente a un improvisado pelotón. Sintió que un rayo de frío le recorrió el cuerpo desde los talones a la nuca y al mismo tiempo un fuego infernal hacía que se retorcieran sus tripas; su corazón se volvió loco por un instante y sintió que la muerte clavaba en él sus ojos como reclamando su vida. Luego se escucharon muchos balazos, los fusilaron debajo de un encino en medio de las tierras rojas que están a un lado del camino. Enseguida se oyó un tropel de caballos que se alejaban a todo galope.
En el pueblo había silencio y asombro, nadie dijo nada. Toda la gente platicaba con la mirada. Fueron a recoger los cuerpos para darles cristiana sepultura, sólo encontraron el cuerpo de Jesús en un charco de sangre y en medio de las tierras rojas. Hallaron también huellas de alguien que se arrastró un buen trecho. Iba dejando hilos de sangre entre las tierras rojas. Dejó de arrastrarse y luego vieron las pisadas de sus huaraches, como que se paró y siguió su camino andando.
De todos modos a Carlos después lo mataron en Juanacatlán para quitarle una pistola que tenía. Esa arma era del gobierno. El día que lo mataron, un hermano de él mandó decir que le hicieran favor de llevárselo a Tapalpa. Salieron ya tarde de Juanacatlán con el cajón en hombros, pero se empezó a regresar la gente al cruzar la loma. Sólo siguieron cuatro cargando el ataúd. Antes de llegar a Talcosagua bajaron el cajón p’a descansar, ya estaba oscureciendo, sólo se aluzaban con unos cabos de velas benditas, cuando bajaron el cajón se oyó un tropel de caballos, luego se vino un ventarrón helado, apagó lo que quedaba de las velas y empezó a moverse el cajón. Por el cuerpo de los cuatro corrió un escalofrío estremecedor, se les pararon los pelos y uno huyó despavorido, otro empezó a rezar y los otros dos a contestarle; con un cerillo volvieron a encender los cabos de cera. Entre los tres siguieron su camino cargando la caja, avanzaban un trecho y luego se paraban a descansar. Arriba del cerrito de Talcosagua, donde dicen que se aparece el diablo, hicieron otro descanso, no dejaban de rezar, de nuevo se escuchó el tropel, otra vez el aironazo, se apagaron los trozos de las velas, rechinaba el cajón, el diablo les quería quitar al dijunto. Eran tres nada más y ya era de madrugada, no llevaban cobija, ni siquiera un trago de vino o de alcohol p’a que les quitara el frío y el miedo. El cajón rechinaba como una puerta que había durado muchos años sin abrirse, el aire silbaba como un machete que se blandea preparándose p’al pleito y pasaba por sus oídos con murmullos infernales dejando atrás un sinfín de signos fantasmales. Avanzaban otro poco, descansaban, la fatiga y el sueño los querían vencer, amanecieron avanzando y descansando. Los alcanzaron unos de a caballo que iban p’a Tapalpa y con ellos le mandaron decir al hermano de su dijunto que mandara gente p’a que les ayudara. Poco antes de llegar a Tapalpa y ya bien salido el sol los encontraron muchas personas para ayudarles con el dijunto. De todos modos mataron a Carlos. Por otros motivos, pero lo mataron de todos modos, ’ora no se pudo esconder en el chayote ni se pudo pelar vestido de mujer como cuando se les escapó a los Borrajos.
Nadie dijo nada, ellos habían solicitado la dotación de las tierras de la hacienda, la gente oyó que una manada de caballos se alejaba, fueron a levantar los muertos y nomás uno hallaron, el otro muerto se fue, primero dejó huellas, después ya no.
Pero de todos modos se repartieron las tierras de la hacienda, unos murieron y otros le siguieron terqueando como Inés Quintero, ese hombre nunca tuvo miedo, se puso al frente del grupo de campesinos que habían solicitado la repartición, iban a Guadalajara y hasta México a ver lo de los papeles, hasta que por fin les dieron las tierras en tiempos del general Cárdenas, después les concedieron la ampliación del ejido y ya p’a entonces habían llegado los Alcaraces, un grupo de agraristas que encabezaba José Alcaraz y también lograron que les dieran tierras que habían pertenecido a la hacienda, a su ejido le pusieron Los Trigos.Todavía está la cruz donde mataron a Jesús los cristeros, porque después se supo que lo mataron los Borrajos y ellos les servían a los hacendados y a la Iglesia y los mandaba un tal Joaquín Sedano, un barranqueño que había sido villista y que cuando se vino la cristiada se puso al servicio del dueño de la hacienda de Estipac porque él le pagaba. Él traía gente y subían a la sierra a hacer sus fechorías, acá se le juntaban más y crecía el grupo, estas tierras habían sido del mismo dueño de la hacienda de Estipac. Estos Borrajos mataron a otro agrarista en Juanacatlán, se llamaba Leopoldo Ramírez, pero esa vez los mandó don Manuel Ochoa porque no les quería devolver sus tierras a los indios. Pero los indios después mataron a don Manuel Ochoa.
En este tiempo el pacífico era el más amolado porque así como llegaban los populares llegaban los del gobierno a pedirle comida para hombres y remudas, si beneficiaba a los cristeros luego llegaban los agraristas enojados exigiéndole víveres para su causa, lo mismo si apoyaba a los agraristas a poco ya llegaban los cristeros pidiéndole comida, cobijas o dinero. Por lo general le pagaban con insultos y maltratos.
La mera verdad fueron tiempos muy difíciles, se derramó mucha sangre por estas tierras rojas.





