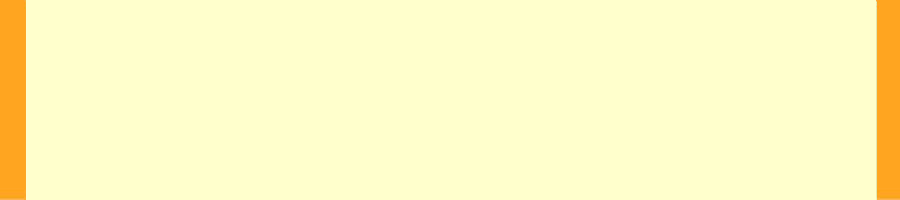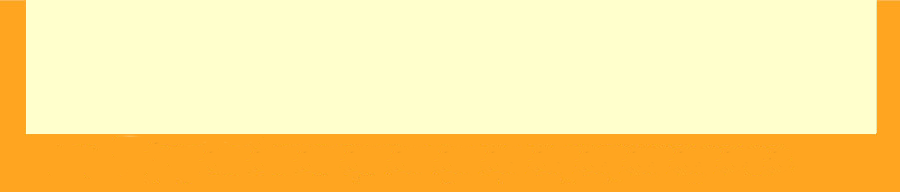
Pero —¡ay, estas piedras inevitables!— oficialmente en mayo próximo se darán cambios administrativos. ¿Ratificarán en su puesto al actual director para un nuevo periodo? ¿Llegará un nuevo Jefazo con su inevitable e insufrible caterva de incondicionales? Y si llegara uno nuevo, ¿qué garantía tengo de conservar el espacio, de recibir apoyos, o peor, de que no quieran de un plumazo eliminar el dique que con tanto esfuerzo —y tan pocos resultados— he levantado hasta ahora contra la avalancha universitaria? No se pierdan el siguiente encuentro de promotores para saberlo…
Bueno, podríamos ser optimistas y decir: el panorama no es tan negro: de dos, uno, llevamos ganada la mitad de la batalla. Pero quisiera regresar un poco la historia. Dije que llevo cuatro años en la Preparatoria 2, pero mis actividades como promotor de lectura se remontan a los inicios de los noventa del siglo pasado —ándale, parece que nos hallamos a años luz de esa fecha—; en la Preparatoria 7 tuve que padecer a seis directores y a dos encargados del despacho del director —qué tal con la burocracia universitaria: ¿se trata de la corte real?—: ¿de cuántos de ellos recibí apoyo? De uno, Pablo Macías, y de nuevo apelo al patrocinio, porque sumando el total ahora el porcentaje de autoridades que ven con simpatía —y apoyan— trabajos académicos como el que hoy nos tiene reunidos se reduce apenas al veinte por ciento.
Me asombra la manera como estos individuos, al recibir su nombramiento, restringido a un espacio menor a una hectárea, se transforman en amos y señores de haciendas y vidas, hacen y deshacen y trasladan a su reino, aunque a una escala mínima, todos los vicios de la peor grilla académica. Provocan, como se ve, su propia avalancha: no vayan a creer que dejo de ser ese guijarro insignificante sepultado en el fondo del abismo.
La historia por lo general termina mal: una vez concluido su periodo, si no son reciclados a otras dependencias, se pierden en lo más profundo de la memoria de los profesores y si alguien se acuerda de ellos es sólo para censurar las maldades que hizo, su rapacidad, su mezquindad, nepotismo y quejarse de los grupos que arrebató a diestra y siniestra.
¿Y a cuento de qué viene todo esto? Bueno, a que yo nunca he sido cuate de ninguno —excepto, como digo, de Pablo Macías—, así que por eso nunca he recibido sus favores —qué bueno, no me he visto en la necesidad de poner a prueba mi honorabilidad. Y sin embargo, sin deberla ni temerla, el primer director que se quedó en lugar de Pablo, pese a decirse mi amigo, y asegurarme que tan loable e insuperable labor como la que realizaba en la prepa mecería todo el apoyo, en cuanto ocupó el despacho lo primero que hizo fue ponerme patitas en la calle.
¿A dónde podía ir yo con el medio millar de libro que había reunido hasta entonces? Debí haber hecho una hoguera memorable en el patio principal de la escuela, y luego convertirme en un bonzo. Pero no, mi espíritu sibarita me permitió conservar algunos de esos viejos ejemplares y tenerlos disponibles ahora para los chamacos de la Prepa 2. Claro, nunca pude volver a iniciar otra sala en la Prepa 7, a pesar de que todavía debí soportar una década de directores antiacadémicos.
El año pasado creí ver una luz a través del montonal de piedras que me aplastan y que me impiden mirar hacia el cielo. De nuevo Pablo Macías me invitó a colaborar con él, ahora en la Preparatoria Jalisco. Durante algunos meses estuvimos buscando espacios —hallar espacios en la universidad equivale a encontrar la aguja en el pajar—; el plan consistía en equipar la sala de lectura con sillones, estanterías suficientes, equipos de audio y video y muchachas que nos dieran masaje mientras leyéramos al Marqués de Sade.
Entretanto se acondicionaba el espacio, trabajé con tres grupos en periodos diferentes —una de las experiencias más enriquecedoras y satisfactorias de mi trabajo como promotor—, me dieron dos muebles para los libros y comenzamos un proyecto editorial que consistía en publicar, cada semestre, la obra de un escritor mexicano con comentarios que facilitaran su lectura; estos ejemplares —el primero y único de los cuales obsequié a los asistentes del encuentro del año anterior en Zapotlán— estaban destinados a los estudiantes de la preparatoria, quienes lo recibían sin ningún costo y con el propósito de que fueran acercándose a la literatura y de que se despertara en ellos el gusto por la lectura.
Pero la piedra mayor de la avalancha se sacudió un poco y vino el cambio. En cascada, éste llegó a la Prepa Jalisco y Pablo tuvo que decir adiós; y yo con él, claro. El actual director no tiene el gusto de conocerme —de nuevo digo: por suerte—, y en cuanto todas las piedras se me vinieron abajo fui sacando, en labor de hormiga, los libros que con tanto entusiasmo había guardado en los muebles. Al siguiente día de que me llevé el último ejemplar se acercó el nuevo chalán del director y me pidió las llaves de los muebles. Menos mal que para esta gente los libros son objetos invisibles, si no, me hubiera prohibido sacarlos de la escuela o por lo menos me habría puesto trabas para recuperarlos.
¿Soluciones? Que me nombren rector. O más bien, Jefe del Rector. Aunque, desde luego, no parece muy viable. Sería más fácil que me manden un psiquiatra, un yogui o un acupunturista que neutralice todas las terminales nerviosas que pudieran provocar que me vuelva loco. De cualquier forma, nada evitará que me sepa el guijarro más insignificante que está sepultado hasta el fondo de la avalancha, pero esta conciencia no me causa ningún conflicto. En realidad, somos muchos los guijarros sepultados, y es una exageración decir que yo estoy hundido hasta el fondo. Si así fuera, entonces me parece que ya no habría remedio. Por tanto, en ese espacio mínimo donde aún puedo moverme, donde por lo menos muy de tarde en tarde llega un débil rayo de luz, seguiré haciendo a un lado las piedras del camino, sin importarme que la Piedra Mayor se sacuda de vez en cuando.