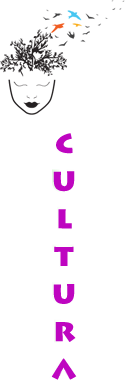
De las muchas oportunidades que se me presentan y que con gusto aprovecho, es ir a Talpa a pie.
Es cierto que el camino es largo, un recorrido de 240 kilómetros más o menos, de la comunidad de la Experiencia, donde vivo, hasta aquel sitio.
Y ahí voy, solitario, avanzando un buen trecho en los tiempos de Semana Santa. Bajaba por el lado poniente del cerro del Espinazo del Diablo cuando a lo lejos, antes del final de la última vuelta, divisé a una señora con vestido largo negro, sentada al borde de una piedra bastante grande. Ahí se encontraba reposando a sus anchas, y seguro merecido lo tenía. Al verla, tuve la absoluta certeza de que había descendido del mismo cerro del que yo bajaba.
Al llegar a donde estaba la saludé mostrándole gran respeto a su persona. Ella me devolvió el saludo con franqueza y naturalidad, como sólo una persona de su aspecto y edad lo haría.
Me llamó la atención su atuendo negro, que la cubría desde el cuello hasta los pies, lo que me hizo recordar a mi papá José, quien en sus pláticas nos contaba haber visto difuntos que se comportaban como si estuvieran vivos y que siempre describía vestidas de negro si eran mujeres.
Por su aspecto, aparentaba bastante más edad que la de un servidor; le calculé unos ochenta y más, ya que las huellas del tiempo se reflejaban en la cara, sin lugar a dudas, pues las comisuras faciales delataban el paso de muchas estaciones otoñales. Le pregunté, con un tono de asombro:
—¿A poco viene usted caminando y va rumbo a Talpa?
—Así es —refirió con firmeza. Noté que su mirada se detenía en mi rostro, como escudriñando mi identidad.
—¿Desde dónde viene? —pregunté.
Con voz franca, clara y precisa contestó:
—De aquí, de Guayabos, donde me dejó el camión y me vine recorriendo paso a paso y apenas aquí voy.
Aquí vale la pena aclarar que Guayabos está más allá, mucho antes de subir el cerro de Salsipuedes y deI Espinazo deI Diablo. Con una buena condición física, el recorrido se realiza como en una hora y cincuenta minutos, hasta la piedrota que está al otro lado de los cerros mencionados.
—¿Y su familia dónde está? —pregunté.
—Ahí van adelante —me contestó. Miré hacia donde había señalado y no había nadie caminando sobre la planicie de grandes pinos. Más lenta mi apreciación escrita que mi pensamiento, este ya me había revelado que la señora venía de otra esfera dimensional, a donde todos llegaremos algún día pero de donde no retornaremos nunca.
Pese a ello, seguí la charla con la respetable señora.
Me atreví a preguntarle su edad y al instante, sin tapujos ni tartamudeos y sin tratar de ocultarlo, soltó:
—Tengo noventa y cuatro años.
—Y desde Guayabos viene caminando — recalque, asombrado. Y añadí—: válgame Dios, señora. Le pido al señor que me dé licencia de alcanzar su edad y seguir recorriendo a pie estos senderos hasta llegar a Talpa.
—Quiera Dios que así sea —contestó.
Y de repente, pasó a un “hasta luego, ahí en el camino nos estaremos viendo”. “Que esté usted bien”, agregué con calidez.
Absorto por aquel encuentro, un montón de pensamientos vinieron a inquietarme. Bueno, en realidad me tocó la suerte que a muchos les falta, intenté convencerme a mí mismo, y reanudé mi peregrinación. Recuerdo perfectamente que nadie, a mucha distancia, andaba delante de mí: transitaba solo por ese bosque con su gran aroma natural, salvo la señora de negro que había dejado atrás.
Marchando a buen paso, miraba al frente y únicamente me hacían compañía los enormes robles, pinos y los arbustos pequeños. Caminando al ritmo que acostumbraba, pensaba en la doña que había quedado atrás, sentada sobre la roca que está cerca del arroyo seco. Mi vista se clavaba en el suelo rojizo de la brecha, donde la tierra suelta se convierte en un fino polvo como talco.
Buena distancia recorrí después de aquel encuentro cuando, al alzar la vista para reconocer qué tanto faltaba para llegar a Las Cruces, que es un lugar donde se puede descansar, me encontré con otra señora que, tres o cuatro pasos adelante, iba caminando en la misma dirección que yo.
Iba de negro, igual que la anterior, y el diseño de su ropa, como el de la otra, era anticuado, como de la época de mi abuelita Félix. Hoy sólo las jóvenes la usan para fiestas de disfraces y la verdad es que lucen hermosas.
Al emparejarnos, nos saludamos. De ahí se derivaron las preguntas obvias, lo ordinario:
—Oiga, doña, ¿de dónde viene?
—De aquí, de Guayabos. El camión nos dejó ahí porque ya no pudo subir.
Recordé a la otra doña. Y volví al interrogatorio.
—¿Y su familia dónde está?
—Ahí van adelante, en un rato los alcanzo.
Le pregunté su edad.
—Noventa y dos años —afirmó.
Me quedé atónito y en silencio absoluto, especulando sobre lo que hace un rato había experimentado. Recordaba: aquella 94 años, esta 92: dos años de diferencia. Quise voltear atrás para ver a la otra doña, pero por respeto no lo hice; diciéndome que ellas no pertenecían a esta dimensión y, además, se metió en mi mente la idea de que, al dirigirme de nuevo a la segunda, ya no estaría ahí. Precisamente esto me contuvo, por lo que proseguí en su compañía unos cuantos metros, y nos despedimos con un “hasta pronto” y agregué: “por el camino nos vamos encontrando”.
Me fui adelantando sin mirar atrás.