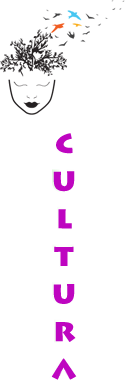
El director huésped de la orquesta golpeó con la batuta el atril para dar comienzo a la función; todavía esperó algunos segundos para cerciorarse del absoluto silencio en la sala de conciertos. Complacido, alzó la batuta. Hijo de inmigrantes mexicanos, el director, de hirsuta cabellera, escuchó una especie de soplo silbante de viento, o quizá imaginó, en esa fracción de tiempo inmedible, que algún instrumento de los músicos había caído al piso. De los siguientes disparos que le hizo un indignado partidario de Donald Trump no se dio ya cuenta.
Estoy sentado frente a la televisión, y me veo a mí mismo sentado frente a la televisión, pero no veo la televisión; en realidad estoy escribiendo, y quien está sentado frente a la televisión no soy yo, sino un personaje que habla en primera persona de singular. Ni siquiera el que dice estar escribiendo es un ser real, sino, en este momento, otro protagonista, que para intervenir en este relato es manejado en tercera persona de singular, con todos los atributos concernientes a su categoría; es decir, “narrador omnisciente, que sabe todo lo que hacen, piensan o sienten los personajes”. Es terrible, porque ajeno a mi voluntad, el tipo sentado frente a la televisión se levanta, se despereza; alza los brazos y bosteza. Localiza el control y apaga la televisión. Se va a la cama y hace el amor con mi mujer que ahora es suya, mientras yo escribo.
Varias veces intentó huir, pero nadie se explicaba por qué siempre regresaba al mismo sitio. Un día creyeron que había desaparecido de forma definitiva. Nadie lo volvió a ver. Sólo por un breve tiempo extrañaron su —como la de todos— prescindible presencia. En realidad, había abandonado los amagos de huir y permaneció ahí, donde siempre, pero ya nadie se percataba siquiera de su existencia. Fue una evasión perfecta.