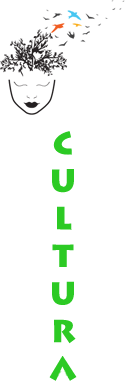
¿Es un orgullo afirmar que fui alumno de Juan José Arreola? ¿O una pedantería? En todo caso, lo enseñado nadie me lo quita.
En alguna ocasión, entre las múltiples maestrías que iniciaba y nunca concluía, Juan José Arreola impartió un curso del que poco puedo decir que los demás ignoren: era un ocupar mi lugar en el auditorio y permanecer treinta, cuarenta y cinco o —si había suerte— sesenta minutos ininterrumpido escuchando el hilo discursivo que podía dispararse hacia los tópicos más insospechados.
No estoy seguro si los cinco o seis alumnos que asistimos a ese curso fuimos los últimos que pudimos escucharlo con cierta regularidad y a cinco metros de distancia. En todo caso, a partir de ahí le perdí la pista porque debió recluirse a causa de sus achaques (de hecho ese famoso curso tuvo bastantes interrupciones por las indisposiciones de Arreola, motivadas por su precaria salud).
Juan José Arreola fue una persona a la que muchos debimos llamar maestro, y en mi caso no sólo por las referencias previas; de hecho, fue más lo que aprendí en mis lecturas juveniles que en ese curso de pocas y truncadas horas.
¿Cómo lo conocí? ¿Como dramaturgo? ¿Como novelista? ¿Como cuentista? ¿Como lector o como conversador? Porque Juan José Arreola fue todo eso, y mucho más. En algún momento supe que en su juventud fue actor, en Francia, y que allá se relacionó con los intelectuales más destacados de la época. Y en lugar de equipaje, se regresó a México con las innovaciones artísticas que habrían de caracterizar su obra.
Y de todo eso aprendí: de sus obras teatrales Tercera llamada, tercera, o empezamos sin usted y La hora de todos, dentro de la corriente denominada del absurdo; de su novela La feria, un mosaico de la vida de un pueblo —su Zapotlán— cuya existencia gira en torno a la organización de la fiesta religiosa permeada por lo profano; de sus cuentos reunidos en Confabulario, de su antología Lectura en voz alta, y desde luego de su persona.
En estas circunstancias, hablar de Juan José Arreola se vuelve una labor complicada: son múltiples las facetas que se pueden abarcar. Como conversador, la televisión comercial le abrió sus puertas. Como dramaturgo, estudió, actuó y dirigió en México, en París, en Cuba; como narrador destacan su novela y sus libros de cuentos, de los que se debe resaltar el rasgo innovador en la manera de contar las historias, enraizadas en el ámbito mexicano y a la vez universal del hombre; y como maestro, impartió numerosos talleres y dirigió revistas, en las que los jóvenes tuvieron un espacio generoso para formarse.
Pero lo que más aprendí de Juan José Arreola fue la pasión por la lectura. En este ámbito me considero su cómplice, y estoy seguro que él me hubiera considerado, de igual manera, su cómplice.
Arreola entendió que la lectura es la mejor forma de comunicación. Que es a través de las historias escritas —maravillosa forma de perdurar— como el hombre puede entender al hombre, y amar y relacionarse con todo lo que le rodea y, lo más importante, en las historias ajenas es donde uno puede encontrar lo que le falta, donde se puede integrar el ser incompleto que somos. En la lectura somos nosotros mismos y somos los otros. Somos la unidad, la humanidad, la universalidad.
Y así, de todas las enseñanzas que Arreola transmitió, yo me quedo con la más permanente, la del lector, en la que lo considero, más que mi maestro, mi cómplice.