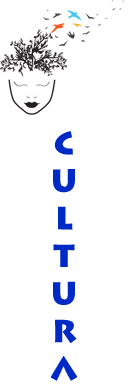
Al despertar se encuentra, como de costumbre, pensando en el trabajo pendiente en la oficina. Mientras desayuna mira alternadamente su reloj de pulso y la humeante taza de café. Se hace tarde.
Se desconoce, a ciencia cierta, si vive solo, pero es factible que tenga esposa, hijos; posiblemente, insoportables nietos, una futura pensión de retiro, cuenta de ahorros y una mediocre colección de timbres postales.
Al llegar a la oficina saluda, como siempre, a la señorita Abúndiz, quien engolosinada en la supuesta importancia de su jefatura de personal, jamás responde.
Contempla su escritorio plagado de papeles en desorden. Se propone clasificar legajos, simples carpetas y sobres. La densidad del silencio se expande por entre las imágenes brillantes que desprenden las computadoras.
A la hora de salida, como de costumbre, quedará trabajo pendiente para el día de mañana.
Aborda el autobús de siempre para regresar a casa. En el trayecto advierte que las calles le son totalmente desconocidas. “Me equivoqué de camión o mi memoria ya no funciona como antes”. Enseguida, encuentra una explicación más tranquilizadora. “Estoy cansado”. Luego, justifica su confusión considerando que “la ciudad crece tan vertiginosamente que de pronto en una esquina aparece una nueva sucursal bancaria; en el lote baldío se levanta un estacionamiento de varios pisos, en fin, ¿quién puede jactarse de conocer ahora la ciudad?”
Decide bajar del camión y abordar un taxi. No logra sentirse seguro, amparado por la sensación de lo conocido. La ciudad le parece tan hostil y ajena a un orden domeñable que justifica el hecho de no encontrar el sitio adecuado para abordar un taxi. Los que circulan no lo atienden. “Debe ser mi aspecto. Soy muy descuidado con mi arreglo personal. Caminaré, me hará bien”.
Interroga a varios transeúntes acerca de la ubicación de cierta calle, pero ninguno satisface sus interrogantes. Profieren vaguedades abstrusas. Monosílabos. Les asiste una gran prisa o una extrema desconfianza.
Juzga entonces que ha perdido su capacidad para comunicarse con los demás. Es con la señorita Abúndiz con quien únicamente sostiene un diálogo que se desenvuelve en los siguientes términos: “Sí, señorita Abúndiz / No, señorita Abúndiz... está bien, revisaré ese estado de cuenta... / ¿Cuál balance? / Hasta mañana”.
Malhumorado, se encamina con pasos apremiantes y ojos un tanto angustiados hacia donde supone debe encontrarse el centro de la ciudad. Sumamente confundido camina por horas sin identificar edificio alguno que le sirva de referencia y orientación.
La noche lo sorprende, tratando de localizar el rumbo que lo llevará de vuelta a su casa. Las calles comienzan a quedar vacías.
“¿Qué pasa, Dios mío?”, se pregunta ya con incipiente pánico. Vaga durante toda la noche.
Se despereza después de escuchar el despertador. Luego se prepara la primera taza de café del día. Paladea el líquido y mira su reloj. Ni siquiera recuerda nítidamente las aristas inquietantes de la que considera una pesadilla, ciertamente recurrente.
Si vuelve a sentirse extraviado en las calles, tal vez, ahora sí, alguien se atreva a decirle: “Oiga señor, es lamentable que no se haya dado cuenta aún, pero desde hace veinte años, los mismos que usted tiene buscando la calle donde abordaba el autobús que lo conducía a su hogar, se impactó contra un árbol imbatible. El único muerto fue, precisamente usted. Así que, descanse en paz, señor fantasma”.
Es incierta la posibilidad de que una valiente y compasiva persona se arriesgue a tanto. Por eso, señor, seguirá, como desde hace veinte años, levantándose adormilado con la acuciante preocupación del trabajo inacabable de la oficina, mirando su reloj y con la pastosa sensación en la boca y el vago recuerdo de una persistente pesadilla.