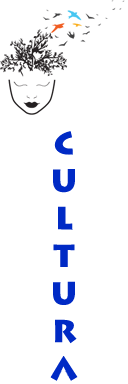
Justino miró a tres hombres acercarse el muro. Protegido por la oscuridad los observó desde una esquina. Vio cómo uno a uno desaparecieron entre cruces blancas y montículos de tierra. Solitario, cruzó la calle y siguió los pasos de aquellos arriesgados. Lentamente se acercó al lugar donde los migrantes se perdieron, y ahí encontró un túnel bajo el muro. Lo atravesó despacio, temeroso, atento a los sonidos, a sus miedos. Y al fin cruzó: “pa’l otro lado”.
Se escondió entre matorrales y revisó a su alrededor. Con sus 16 años hambreados y la esperanza corta por delante, avanzó sobre el canto de los grillos y caminó hacia el río.
Repentinamente, desde la otra orilla apareció el intenso brillo de una luz furtiva. La Border Patrol lo descubrió e iluminó a distancia. Asustado corrió de un lado a otro, sin encontrar dónde ocultarse; perseguido por el haz de luz, escuchó gritos, tropezó, se levantó, corrió hacia al túnel y volvió al lado mexicano.
De nuevo en las calles de su tierra, muy cerca del muro, se sentó en el pavimento. Con la mirada saltona y aspirando el miedo a sorbos, el corazón le estallaba en el pescuezo, las manos le temblaban y los ojos secos le raspaban la mirada. Poco a poco recobró el aliento.
Cuando se sintió seguro, a lo lejos vio los faros de un vehículo acercarse. Luces parpadeantes de sirena se encendieron y el bramido de un motor rompió la noche. Una patrulla mexicana aceleró contra Justino. El pecho le estalló de nuevo. Se paró de un brinco, corrió, derrapó y pasó a gatas por el pasaje subterráneo, para otra vez llegar hasta el lado americano. Inmóvil, entre la maleza; ahora se escondía de sus paisanos. No podía ser deportado, pero tampoco quería ser reclutado para el narco, o ser un resto más, en una fosa clandestina más.
Los americanos patrullaron sin descanso, iluminando desde su vehículo. Y así pasó las horas que le quedaban a la noche, yendo y viniendo; de un lado a otro, sin tregua, sin descanso; cuidándose de propios y extraños. Se sintió parte de nada, sin regreso.
Rendido, se recargó bajo un mezquite, y refugiado en la oscuridad se abandonó al azar. Con el sueño entre los ojos y el miedo en los oídos dormitó en fragmentos. Entonces, entre delirios recortados recordó a su padre: hincado, despidiéndose. Los ojos negros de su viejo frente a él, con la promesa de volver. Después, fue como la historia de otros, se perdió por siempre. Nunca regresó.
Al salir el sol, vagó por el centro de la ciudad fronteriza buscando comida y algo de beber. En el camino había sido asaltado. Le quitaron mochila, cobija y los pocos pesos que llevaba. Pidió ayuda en las esquinas. Llegó la noche y con ella un nuevo intento de cruzar.
Una vez más, pasó bajo el muro y percibió el hedor del río, a hierba, a carne, pólvora y casquillos. Se acercó de nuevo al borde, y encontró un lugar donde la corriente agitada chocaba contra rocas en hilera que llegaban hasta el otro lado. Balanceándose, con el agua a las rodillas, avanzó, despacio, cauteloso, y llegó.
Arrancó los pies del fango y otra vez la intensa luz apareció. Esta vez muy cerca. Del resplandor, dos crecientes sombras emergieron. Oficiales de la migra lo esposaron, insultaron y obligaron a avanzar. Justino se movió, con los ojos dirigidos a la tierra, aguantando el llanto, mordido por la frustración y ajeno al miedo de las probabilidades: inició su escape con las manos esposadas, por el borde del río Bravo.
Uno de los oficiales tocó su arma, y fastidiado observó la escena sin moverse. El otro, el más joven y latino de los guardias, avanzó a zancadas tras Justino, gritando injurias en su nuevo idioma, desechando el veneno turbio de tres generaciones renegadas de su raza. Furioso, alargó el cuerpo y estiró los brazos. Con sus manos logró rozar apenas el torso de Justino, quien desesperado a cada tranco balanceó sus manos esposadas, curveó la espalda, escuchó la hierba seca pisoteada y una respiración ajena muy, pero muy cercana detrás de él.
En el momento en que corría sobre un banco de lodo y piedras, la desesperación del roce imaginario tras su ropa le llegó a los pies y le enredó las huellas. Justino cayó al río.
Al instante, remolinos de agua se apropiaron de su cuerpo. La corriente lo hizo suyo, lo hundió y lo dejó emerger. Como dando tiempo a que la luna le dijera adiós. Fue la luna quien lo acompañó en su insomnio frío sobre el vagón del tren bestia en el que llegó hasta la frontera. Después lo volvió a hundir. Entre giros y otros restos, lo engulló.
En absoluta soledad, jaló el metal de las esposas que ulceraban sus muñecas y trató de respirar. La superficie se alejaba más a cada movimiento inútil de sus piernas. Envuelto por el pánico de los últimos momentos, sintió la angustia retorcida que se hunde y rompe en la garganta, la que no es posible. La de antes de morir.
Profundas corrientes carroñeras lo arrastraron. El agua brava lo infiltró, y mientras su cuerpo inerte flotó sin dirección, una sensación de paz lo cubrió con la inconsciencia.
Al final, en el fondo, logró ver rostros dolientes; siluetas suplicantes, con brazos elevados en señal de ruego, lamentos mudos y quejidos sofocados.
Eran los perdidos, los que no volvieron: los evaporados. Justino vio unos ojos negros esperándolo.