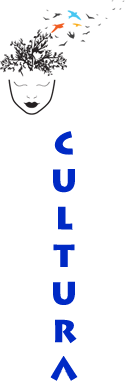
Linda mina, lindo tipo de hombre, se sienten cómodos en sus cuerpos flacos, debajo de sus abundantes cabelleras, encima de sus principescos pies.
Señor gordo, calvo, con juanetes, desencantado y empuñando una Magnum 44. Apunta (no sin fastidio).
Muy delgadita, parece púbera y, sin embargo, es mayor de edad. La madre la visita los miércoles, le lleva galletas de sémola y desodorante, ropa y la TV Guía, y cincuenta centavos de austral para que se compre una gaseosa en el bar de la clínica. Deambula por los corredores, va al parque, juega en la única hamaca y en verano, cuando hay agua limpia en la pileta y sol, se pone la malla y se sumerge. Esta es su octava internación. Conversadora, en un estilo a borbotones; simpática y con una voz que, si gritara, fácilmente llegaría al chillido. Si se la mira con persistencia, simula vergüenza: agacha y gira la cabeza, revolea los ojos, masculla y cuando uno sigue de largo, se recobra, contesta, inquiere sobre algún profesional que la haya atendido en otra época (“¿Hace mucho que no la ve a la licenciada María Eugenia?”) o sobre el signo astrológico de una mucama de la tarde, o induce a evocar cómo era la institución antes de las recientes modificaciones edilicias. A veces, correteando se aproxima y descerraja: “¿Me da plata?” Se esfuma su ingenio cuando ceden las aristas deliroides y el cliché; se agazapa y desconoce pretéritas familiaridades.
Todavía no está por irse de alta. En la última salida hirió a su hermanito. Con un sacacorchos lo atacó delante del padre, quien a su vez la golpeó con los puños. Ella no menciona el episodio, desestima los moretones e insiste en interrogarme sobre asuntos fuera de lugar.
Mi papá está preso. En La Plata. Porque mató a mi mamá, siempre me acuerdo. Yo estoy acá, vivo con una señora. En el barrio nos llevamos bien con todos. La señora es muy religiosa. A veces conmigo se pone un poco pesada con eso. Tiene un negocio. No sé, afuera. Yo acá hago las compras, ayudo, voy al colegio, pero me cuesta el colegio. Un día la maestra hablaba de los planetas y me preguntó en cuál estábamos. En Marte, le dije. Y las chicas se rieron. La maestra me retó, creía que yo hacía chistes, que me burlaba. Los del colegio me mandaron con una señorita, una señorita especial. Y me mostró unas láminas, unos dibujos. Hablábamos de mí y de cosas que yo tenía que haber aprendido en el grado, de sumas y de países, cosas que no me entran. ¿Y qué te gusta hacer?, me dijo. Ir al almacén, a la frutería, a lo del tintorero. Pero lo que más me gusta es comprar carne. Y cortar la carne, agarrarla, golpearla contra la tabla, el hígado, tirarle un pedacito al gato, esperar que se lo coma, tirarle otro, esperar que se lo coma, escucharlo maullar, entonces le hago desear el pedacito, se lo muestro, se lo acerco, lo huele y me mira, y yo le digo: ¿Qué quiere usted?, y él me contesta. Y mirar al carnicero, cómo afila la cuchilla, con esos brazos que tiene, unos brazotes así, todo peludo, como el novio de la señora, cómo corta los bifes. Me causa impresión. Y las milanesas. Silba siempre lo mismo, músicas españolas. Aunque esté sudando se sonríe, hace movimientos grandes, se toca las puntas de los bigotes con el labio de abajo. Y levanta las cejas. Él, la goza cuando lo miran, y yo, cuando quito la grasa a la “tortuguita” para el gato. La señora me dice que soy una artista para eso. Como el carnicero. Y como ella. Ella bailaba y hasta cantaba en un teatro. Una tarde puso un casete y bailó para que yo viera. Cuando era más joven le sacaron fotos en una revista. En la misma revista en la que salió mi papá cuando le tiró un tiro a mi mamá, delante mío. Mi papá estaba chupado y gritaba que las arañas no me dejan tranquilo; me decía: Nena, sacame las arañas, y yo no veía nada, veía a mi mamá. Me acuerdo de todo, de mis hermanitos, de mi abuela, de mi padrino, de todos, de todos todos. Todos los días me acuerdo de todos. Desde que nací. Y de más ahora me acuerdo que el novio de la señora me quería tocar y que yo estoy en la edad del desarrollo, y la señora cuando lo supo me pegó a mí, a él lo puteaba y le tiraba tazas y platitos, y él se la agarró conmigo, me corrió, decía que yo lo buscaba, me escapé por la ventana del baño y estuve en la calle tres días, medio renga. Después volví; porque llovía y tenía hambre. La señora se enojó por los nervios, pero es muy buena. Ella me sacó del instituto. ¿Les conté el cuento de la bebita recién nacida que vio cómo el padre la mataba a la madre de un tiro en la boca?...
“...me acerco, casi en el cruce con Maipú, y digo que me gustaría saber si tengo alguna chance. Suspende la mirada mientras me oye. Se detiene toda. Transido parpadeo ante la aparición incuestionable de súbita trompita. Gira la cabeza hacia mí. Comienza a pesquisarme desde la barbilla. Sin entusiasmo expande las pestañas hacia una de mis orejas y hacia la otra. Saltea mi mirada, por lo que me impide contender. Escandalosamente me recorre los labios y un poco la nariz. Aunque ya dice cosas (sé de su voz pausada), no la oigo. A los ojos me mira. Y es ahora —no hay nada malo en su castellano— cuando la entiendo. Somos los que se miran mientras hablan. Me pregunta a mí (!) cómo me llamo. Musito mi gracia antes de atragantarme sin atenuantes. Y afirma llamarse Gabriela, un nombre en el que parece caber. Ella es esa mujer que se llama Gabriela. Le digo: ‘Sos esa mujer que se llama Gabriela’. ‘¿Estabas esperándome desde que naciste?’, inquiere. Y me ofreció su sonrisa. Imaginé que me mordería con parsimonia, anhelando reembolso y creces. Caminamos inventariando los estrenos que debiéramos ver juntos. Nos sentamos a los lados de una mesita circular y paqueta, de las que no me agradan, en una confitería de inmoderado señorío. No es mucho el tiempo del que dispone, me advierte. ‘Pero ya vendrán ratitos mejores’. A la noche yo podría ir a buscarla. Viene el mozo, cumplido y distante. ‘Café doble’. ‘Café’. Crepito cuando el mozo se va: ‘¿¡Y dónde tendría yo que irte a buscar, por todos los cielos!?’ Agarra una servilletita: ‘Te lo anoto’. Le alcanzo mi súper bolígrafo. Escribe números grandes y esbeltos. Que la espere en la puerta. ‘A las diez está bien’. Y anota veintidós. Tras recobrar mi súper bolígrafo, delineo un corazoncito rápido y sin bambolla como quien firma o muesca. Me guardo la servilleta y el ademán. Mi súper bolígrafo no sé, no lo guardo todavía. Gabriela me cuenta qué estudia, demora su café y me condena a desearla. Llama al mozo: ‘Yo invito’. Y paga. En la mejilla y en la vereda me besa, y se va.”
Andaba yo bastante solitaria cuando el novelista a cargo del primer taller literario al que concurriera me desasnara sobre aspectos prácticos: esenciales recaudos y sensatos artilugios. Me introduje en ese ámbito con muchas ganas y lecturas, atraída por su notoriedad. Logré mantenerme en un intenso entrenamiento: descripción de un barrio, o de un episodio desde el punto de vista de un animal, variantes de final para historias ajenas, articulación de dos monólogos interiores, o como lo que acaban de leer, sencilla secuencia trasmitida por personaje de sexo opuesto al del autor. (Yo no era Gabriela, pero hubiera preferido serlo; querría llamarme Gabriela y ser esa Gabriela.) Tres de mis compañeros, varones, eran talentosos e informados. Sus puntualizaciones me regocijaban; no estaban en seducirme (lo que no me hubiera venido nada mal...) y evidenciaban favorable disposición para con mis comentarios sobre el quehacer de ellos. ¿Otros?: mina muy atacante que explotaba de malicia para con las demás mujeres del grupo; bufarrón vanamente capcioso, panegirista de Alejandro Magno; muchacho en carrera periodística (gacetillero) repleto de vicios profesionales; adolescente prometedora que nos perturbaba con sus sonetos intimistas. En fin. Tuve problemas de guita y proseguí en otro taller, más accesible, coordinado por un licenciado en letras. ¿La consigna para mí más estimulante?: escudriñar pinturas y trasvasar a palabras las sensaciones y ocurrencias:
“I) Dícese Pantocrátor y algunos nombres propios (Lucas, Vitulo, Marcus, Leo...) circundan el motivo central (materia de iluminadores): Un barbado santo con dos dedos extendidos. Exactamente tres bichos alados con ropas de hechura similar a la del barbado y a la de una otra figura también alada con cabeza varonil, desde los ángulos acompañan provistos de sendos libracos.
II) Humano y energético el escarabajo ocre, veteado, pleno, con el pulgar izquierdo retorcido, tanto como para que la perfecta uña nos sea visible. ¿Qué cosa son esos redondeles blancos esparcidos, sin relieve (¿humedad?) y esas letras griegas en el muro zodiacal desde cuyo centro una manopla con otros dos dedos (índice y del medio) extendidos proyectan un delgado rayo? Detalle de lapidación de un diácono protomártir.
III) Al temple sobre tabla este frontal gótico en el que dieciséis lenguas de fuego llenan de inclemente algarabía a los encargados de la inmisericorde cocción de los nueve cuerpecitos de niños harinosos que se toman de las manos.”
Está ya en librerías mi primer libro. Destaco que con el seudónimo Gabriela (único nombre de la hija que concebí con un bardo de paso por ese otro taller), obtuve un primer premio (precisamente la edición de la obra).
Nunca soñé con tres ojos que me escrutaran desde un pescuezo de jirafa. Que me escrutaran no sin dejar de entornarse alguno, alternativamente. Tres ojos y no tres pares de ojos de diferentes tonalidades. Tres ojos oscuros idénticos. Y que se posaran sobre mí sin benevolencia ni animosidad. Desde un pescuezo inconfundible, irreprochable. Desde una jirafa de la que pudieran pender arañas plateadas, moribundas, o exhaustas. Pendiendo como sólo penden lo esencial y lo sutil. Lo sutil exhausto, lo esencial moribundo. No estaríamos ellas y yo en un zoológico o en un ambiente no trastornado por el hombre. Pero yo no distinguiría el sitio, y hasta ese momento sería únicamente mis cuatro pintorescas narices, olfateando en vano, desasidas de cabeza reconocible. Yo consistiría, hasta entonces, en una pura memoria guiñolesca, afanándose por recuperarme. Sería, claro, una sustancia en su propia procura.
Nunca soñé con algo rubio gelatinoso aposentado sobre un punto cardinal. Ni me soñé punto cardinal sobre el que se aposentara determinada o indeterminada gelatinosa rubiedad.
Nunca soñé con escaleras derritiéndose sobre un valle de incienso. Dos mil ochocientos peldaños, sumando las sesenta y seis escaleras de fibra. Incienso que cubre todo el valle al que pertenezco desde mi primer sueño anotado en un cuaderno infantil. No estaría allí como ninguna de mis presencias mensurables. Y, sin embargo, me brindaría a derretirme.
Nunca soñé con hexágonos de piel humana impidiéndome apoderarme de la gracia. Es poco no haber soñado nunca con la gracia apoderada impidiéndome la humana piel de los hexágonos.
Nunca soñé con el antojadizo poder de cristalizar, seccionar y envasar un crepúsculo. Y darlo a consumir sin reparos. Antojo de consumición.
Nunca soñé con un espejismo, ni cóncavo ni convexo. Espejismo con el que hubiera podido restituírseme la gobernabilidad de mis sueños.