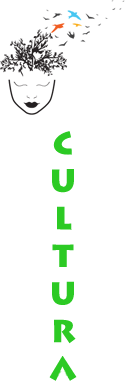
Estoy perdido. Mira en torno con cautela. Ningún árbol, ninguna piedra le parecen familiares. Estoy perdido. Presta más atención a lo que le rodea: silencio. Ni el aire agita las hojas. Cuando la seguridad es total, se permite descansar unos instantes. Suspira y se seca el sudor de la frente y el cuello con la manga sucia y rota de su camisa de manta.
Pero al evocar el doloroso encuentro de la madrugada desconfía y reanuda la marcha, aunque ahora un poco más relajado. Una niebla inesperada en esas horas oscuras le salvó la vida. Después de algunos minutos —que se alargan inmisericordes— de avanzar hacia ningún lado se encuentra, con sorpresa y horror, frente a una cabaña. Maldiciendo su distracción se lanza de bruces al suelo, con la sensación anticipada de que alguna bala atravesará su cuerpo. Sin embargo, nada ocurre.
Desde el suelo se vuelve con precaución, sacando su pistola. Observa la cabaña: al parecer está abandonada. Quiere relajarse, pero los sobresaltos que ha sufrido en estas pocas horas del día lo hacen tomar excesivas precauciones. Lenta, muy lentamente rodea los muros musgosos y se asoma a las ventanas, prestando especial atención a los arbustos de los alrededores. No parece que persona alguna hubiera puesto los pies por ahí en mucho tiempo.
La sensación de estar perdido toma consistencia. La certeza del abandono de la cabaña le sugiere que puede estar un poco tranquilo. ¿Cuántas horas han transcurrido desde el último encuentro? En ese tiempo, sin duda, ya perdió toda pista. Nadie me persigue. A pesar de todo, con algo de temor franquea la puerta, a la que apenas requiere dar un empellón. Antes de penetrar a este espacio extraño y oscuro procura eliminar todo rastro de su presencia.
Mira el interior de la casa con más detenimiento: de tan vieja, tiene la sensación de cruzar una frontera de épocas remotas y olvidadas. Un rápido vistazo lo lleva a un rincón que considera seguro y acogedor. Por fin, un merecido descanso. Literalmente lo tumba el cansancio. Yace como un fardo, sin deseos ni fuerzas para intentar cualquier movimiento. Así permanece unos minutos, hasta que gana el deseo de dar un poco más de descanso a los miembros adoloridos. Se vuelve despacio y recarga la espalda contra la pared. Desde ahí puede vigilar la puerta y las ventanas, por las que, furtiva, se cuela la mañana. Por fin se permite cerrar los ojos y dejarse llevar por la inercia de la pesadez causada por el cansancio y el exceso de sueño. Tiene la impresión de transitar a otra realidad. Las imágenes oníricas que lo invaden son tan intensas que le parece que las paredes, la cabaña y todo en derredor se desmaterializa, llevándolo a un territorio incorpóreo, vacío, al reino de la nada.
Sin transición, el sueño se transforma en el doloroso recuerdo de la madrugada en que comenzó su fuga ininterrumpida. Se halla de nuevo en la cima de La Mesa, anonadado por el desorden de la desbandada general, los disparos, la desesperación y los gritos, sobre todo los gritos: “¡Lo mataron...! ¡Mataron al general Abarca!”
Muerto... qué más podía esperarse. Cuando él se les unió, apenas unas semanas atrás, prácticamente estaba todo perdido. Los rumores del asesinato de Zapata ya habían sido corroborados. Todavía le tocó una última victoria contra los pelones: ahí fue donde consiguió su pistola y las botas. A partir de ese momento, su vida consistió en huir, nada más que huir. Llevaban más de diez días sin poder descansar más que unas pocas horas. Muy entrada ya la noche se tiraban donde podían, para despertar sobresaltados antes de que clareara el alba. Y vuelta a la marcha sin descanso, comiendo apenas lo que malamente podían.
El sueño se evapora, sacudido por un dolor agudo en el estómago, que le recuerda lo mal que ha pasado los últimos días. ¿Podrá, por lo menos después de haber descansado un poco, buscar por los alrededores algo para mitigar el hambre? Sin abrir los ojos oprime con fuerza, con sus dos manos, el abdomen inflamado. Aliviado un poco, no puede evitar que regresen los malos recuerdos, que se entreveran con un sueño extraño y sobresaltado.
La intención de Abarca era muy simple: replegarse en su pueblo con la tropa, muy mermada. En un terreno familiar no le costaría trabajo reunir fuerzas y ponerse en contacto con otros líderes revolucionarios, para dar el golpe definitivo. Lo que nunca consideró fue que los propios generales revolucionarios planearan traicionarlo. Conocidos sus planes, a las demás fuerzas no les costó ningún trabajo esperar a que simplemente se acercara al pueblo.
Pese al cansancio, las incomodidades no lo dejan en paz. Ahora las botas. ¿Cómo es posible que haya soportado tanto con ellas? Tanto caminar, tanto subir y bajar laderas, tantas carreras. Muy a su pesar abre los ojos y se inclina ligeramente para liberar sus pies. Masajea con sus toscas manos los dedos —especialmente el más pequeño— y el empeine. Sus nervios se relajan y el alivio lo vuelve suavemente de espaldas contra la pared y contra su voluntad cierra de nuevo los ojos.
Pero Abarca no era tonto. Esa tarde, horas antes de divisar el pueblo —pensaba llegar apenas cayera la noche— comenzó a sospechar la traición. El dolor de esta certeza lo hizo dudar sobre su siguiente movimiento, pero se repuso y ordenó ascender La Mesa. En este lugar se levantó en armas años atrás, seguido apenas por una veintena de hombres, la mayoría compañeros suyos desde la infancia, hijos del mismo sufrimiento, de los mismos abusos y de la misma violencia, compartiendo la misma sed de justicia. Creía poder soportar cualquier ataque, mientras se reponían sus muchachos. Con una sola vía de acceso, La Mesa era prácticamente inexpugnable. Y nadie conocía el terreno mejor que él.
Apenas comenzar la ascensión descubrieron una gran polvareda que venía del pueblo. Inició la persecución. En esas circunstancias, pensó Abarca, sería suicida llegar directamente a la cima de La Mesa. Optó por un rodeo que, aunque les llevara más horas, les garantizaba una mayor seguridad y evitaría la pérdida inútil de hombres. Pero el otro contingente era más numeroso de lo que creyeron. Y otro grupo les cerraba el paso allá adelante.
Tomaron un camino intermedio que les permitió mantenerse delante de sus perseguidores, y después de un rodeo mucho mayor del deseado, pudieron resguardarse, ya muy avanzada la noche. Nadie estaba tranquilo. Sin sentirse a salvo, y después de acaloradas discusiones, optaron por descansar lo más que pudieran. Él se recostó sobre la yerba ya húmeda por el rocío y la frescura, con todo el cuerpo relajado, lo hizo evocar sensaciones que hacía mucho tiempo no se daba el lujo de disfrutar.
Contra su voluntad, una lágrima escurrió por su mejilla. También en este momento, la conciencia de estar a salvo —al menos por unos instantes—, la paz que iba cubriéndolo de la cabeza a los pies le trajeron una sensación de alivio tan intensa que hasta se sobresaltó. Reprimió el gesto de su mano que iba a secar su rostro porque el dolor de la boca del estómago lo golpeó con mayor intensidad. Permaneció por un instante completamente inmóvil, con la mano congelada en un gesto intermedio entre su mejilla y su estómago, como si hubiera sido despertado bruscamente y la última imagen del sueño hubiera quedado fija en su conciencia.
Y eso fue lo que ocurrió aquel día. Los gritos sordos, los últimos lamentos de quienes en ese momento no volverían a levantarse, el fragor de los balazos y los galopes precipitados, lo despertaron a una terrible pesadilla que, lamentablemente, era real: todos corrían en una desesperada e inútil confusión, intentaban defenderse pero la mayoría de las veces sus manos no alcanzaban la pistola o la carabina porque un balazo congelaba sus gestos.
Y en una fuga ciega, desesperada, guiada tal vez por una fuerza magnánima que quién sabe por qué artes milagrosas logró ponerlo a salvo, por fin llegó a este lugar. La pesadez del sueño que laceraba los ojos, el hambre que oprimía dolorosamente el estómago, el escozor de los pies hinchados, llagados, sangrantes, lo trajeron de nuevo a esta realidad punzante, que ahora lo urgía más que en otro momento a ocuparse de su cuerpo.
Su mente —o el instinto—, embrutecida, le había ayudado a ponerse a resguardo, pero ahora el cuerpo —o el instinto— le exigían ocuparse de otra necesidad igualmente urgente para sobrevivir. Con todo, saberse a salvo le otorgó un consuelo momentáneo que le permitió agradecer —¿a Dios?— haber llegado hasta aquí. Poco a poco volvió a relajar su cuerpo, y en su mente, también poco a poco, fue abriéndose la idea de la urgencia de aliviar las necesidades primarias. Habría que buscar algo para comer.
La cacería sería lo más natural. Abrió los ojos para ver su pistola; iba a estirar la mano para verificar que funcionara adecuadamente cuando pensó en el ruido que haría en caso de intentar disparar sobre algún animal que pudiera servirle de alimento. Una trampa, y esta palabra fue la última que invocó conscientemente, porque un ruido repentino afuera de la cabaña activó instantáneamente su instinto de supervivencia.
En tensión, alerta, escuchó con nitidez unos pasos enérgicos que se aproximaban y se detenían cerca de la puerta. Se escucharon algunas voces y a continuación hubo unos momentos de tensa calma. Escuchó un golpe seco sobre la puerta y, sin esperar más, se precipitó de cabeza contra la ventana, que cedió sin mucha dificultad. Se escucharon varias detonaciones. Una punzada caliente le laceró el costado, pero sin detenerse a pensar se puso de pie una vez que su cuerpo golpeó con fuerza en el suelo y comenzó una carrera aún más frenética y desesperada que la de la víspera. Escuchó los gritos que resonaban a sus espaldas y unas balas que se perdieron entre los árboles que, por suerte, abundaban en las cercanías de la cabaña.
Después de los primeros minutos de carrera sintió el dolor en sus pies. Huía descalzo, y las piedras y los arbustos habían hecho estragos en sus plantas agotadas. Contra su voluntad, aminoró la marcha antes de tropezar pesadamente; una angustia instintiva le dio fuerzas de quién sabe dónde y volvió a ponerse en pie, para caer definitivamente un poco más adelante. Su cabeza comenzó a dar vueltas; un vértigo extraño lo sumergió en un espacio ajeno; una oscuridad espesa lo envolvió y tuvo la sensación de que alrededor todo se desvanecía.
Un desmayo, sin duda, del que se repuso rápido: su anhelo de vivir se lo exigía. Trató de controlar su respiración y puso atención a los ruidos que lo rodeaban: sólo los pájaros y un ligero viento que agitaba apenas las hojas y las ramas. ¿Es que nadie lo siguió? ¿O tanta distancia puso de sus perseguidores? En todo caso, reinaba una extraña tranquilidad.
Arrastrándose, llegó al pie del árbol que tenía más cerca. Miró en torno con más atención: nada. Pero esta calma, que le pareció engañosa, no le dio ninguna confianza. Quiso ponerse en pie y no pudo; no le quedó más remedio que aguardar hasta reponer un poco las fuerzas.
¿De qué manera podría continuar, con esos pies que ya no respondían? La angustia de que sus perseguidores aparecieran en cualquier momento lo trastornaba. Comenzó a arrastrarse como pudo, y en cuanto sus pies soportaron un poco el peso de su cuerpo, avanzó lentamente y con mucho cuidado.
La soledad reinaba a su alrededor, y eso lo consolaba al menos un poco. Sus pies seguían sangrando y cada paso le resultaba más difícil que el anterior. Tuvo que echarse nuevamente al pie de un árbol. Y así, avanzando un poco y descansando más de lo que hubiera deseado, pasó un tiempo que le pareció dolorosamente largo.
El sol ya estaba muy alto cuando divisó un claro entre los árboles. Un poco esperanzado y a la vez con un recelo excesivo, se acercó y descubrió una cabaña. Asombrado, reconoció en ella la construcción que le dio cobijo unos breves instantes aquella mañana. Pero con un asombro aún mayor, se dio cuenta de algo de lo que no se había percatado: los árboles estaban completamente inmóviles y el canto de las aves no se escuchaba. La calma era sobrecogedora, de pesadilla.
La certeza de que se hallaba completamente solo le llegó de manera inexplicable. Presentía que algo extraño estaba por ocurrir. Se acercó, ya sin ninguna precaución a la entrada de la cabaña. Desde ahí observó en primer lugar su pistola y su cartuchera tiradas en el suelo. Las botas yacían inútiles donde se las había quitado.
Sobre la ventana descubrió un cuerpo doblado, en un salto interrumpido por una bala que había atravesado el costado izquierdo. Se acercó y, al darle vuelta, vio su propio rostro crispado en el gesto eterno de la muerte. De repente escuchó unas voces afuera; movido por el instinto, pegó un salto a través de la ventana y comenzó a huir.